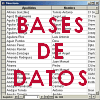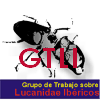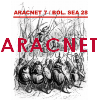MT4 - Manual de Etnoentomología
|
|
|
|
|
|
|
¡Recibe un e-mail cuando esta página cambie! |
|
powered
by |
Vol. 4, 2002
M&T-MANUALES & TESIS SEA.
Índice: Presentación. A. Melic Parte 1 Naturaleza y estado de la Etnoentomología Capítulo 1 Fundamentos
históricos de la Etnoentomología Parte 2 La Construcción social de los insectos Capítulo 4 La construcción del dominio etnosemántico "Insecto": su importancia para los sistemas de clasificación etnotaxonómicos. Parte 3 Tipología de la interacción seres humanos/insectos Capítulo 5 Los seres
humanos y los insectos: Una multitud de interacciones Parte 4 Metodología de la Investigación Etnoentomológica Capítulo 9 Investigación
Etnoentomológica: ¿Cómo estudiar las interacciones seres humanos/insectos? Epílogo Anexo Bibliografía Extracto de la Presentación: Charles Hogue, uno de los grandes pilares de la Etnoentomología moderna, menciona en su artículo ‘Cultural Entomology’ que nuestra especie dedica su actividad mental a tres áreas fundamentales: la supervivencia, la ciencia y ese conjunto de cuestiones al que algunos llaman ‘humanismo’ y que incluye desde el arte a la religión (pero también las elaboradas normas de cortesía social, los discursos políticos, la jardinería ornamental y algunas perversiones sexuales de moda, entre muchas otras). La Entomología, entendida en un sentido laxo, ocupa parte de cada una de esas tres regiones humanas, adoptando la forma (o el mero disfraz) de Entomología Aplicada, Académica (o ‘científica’) y Entomología Cultural o Etnoentomología. Las dos primeras perspectivas han tenido un amplio desarrollo a lo largo de los últimos siglos y si bien es cierto que queda todavía mucho trabajo científico y aplicado por desarrollar, también es evidente que el camino recorrido es largo. La Entomología Cultural sin embargo ha permanecido hasta tiempos muy recientes en una suerte de limbo o cajón de los ‘cachivaches’ y ha sido considerada como una simple colección de curiosidades y anécdotas para rellenar páginas de periódicos veraniegos o complementar charlas divulgativas que, de otro modo, podrían resultar excesivamente áridas a un público no versados en los intríngulis de la sistemática o la química orgánica. Tras una exposición detallada de la alta filogenia aracnológica ¿qué mejor para despertar el interés de los oyentes que una reflexión sobre la identidad de la araña que mordió a Spiderman? ¿O una alusión a la propuesta del victoriano Holt para emprender un nuevo tipo de lucha contra las plagas de insectos a través de la gastronomía, paliando de paso la hambruna rural de las clases más desfavorecidas? Sin embargo, la Entomología Cultural es bastante más que un hábil recurso retórico... La Etnoentomología se ocupa de la relación cultural que nuestra especie establece con los insectos (s.l.), o en otras palabras, de la forma en que los insectos, material o intelectualmente, son incorporados a la cultura humana... Conviene recordar que las ciencias no surgen –al menos en general– por ‘generación espontánea’. La Entomología académica, en cualquiera de sus ramas (sistemática, ecológica...) constituye un intento de comprensión y organización del complejo mundo artrópodo en términos objetivos (‘universales’ podríamos decir), pero sus raíces más profundas son las fórmulas de relación cultural de las sociedades antiguas (primitivas o no) con los artrópodos. En gran medida la entomología aplicada tradicional y la etnoentomología son la infancia del conocimiento biológico moderno, su antecedente primordial, su prehistoria. Los pueblos ‘primitivo’ observan, identifican y clasifican a los organismos próximos con tanto, o tan poco acierto, como la taxonomía actual, si bien utilizando criterios propios, no homologados en congresos y comisiones. Esos mismos pueblos, a través de la observación y experimentación, encuentran aplicaciones y usos a esos organismos, a sus partes o a sus producciones, de un modo muy parecido, aunque salvando las distancias tecnológicas, a la forma en que opera un laboratorio o industria cuando desarrolla una investigación ‘novedosa’ (es decir, no basada, precisamente, en el saber tradicional de una de esas culturas primitivas). Al mismo tiempo, esos pueblos incorporan a los organismos conocidos a sus sistemas de creencias, mitológicos o simbólicos, a partir de relaciones que vinculan sus características, comportamiento o ecología con elementos sicológicos profundos arraigados en su cultura, algo que seguimos practicando actualmente en todas las sociedades modernas sin excepción. Sólo así pueden explicarse fenómenos urbanos como la aracnofobia o la reacción, en este caso favorable, ante mariposas diurnas de esplendorosos colores evocadoras de sensaciones o ideas agradables como la primavera, la belleza o el amor (¿lepidopterofilia de baja intensidad?). Belzebuth es para los cristianos el ‘Señor de las moscas’, un perfecto ejemplo de mercadotecnia beligerante, el escorpión es frecuentemente utilizado como símbolo maléfico o bélico. O la abeja es mucho menos temida que la avispa en base a simples prejuicios culturales derivados de un hecho tan ajeno a la medicina y toxicología como su productividad. Lo que en Europa produce asco desde el punto de vista culinario constituye toda una ‘delicatessen’ en otras regiones... y viceversa. En realidad, estamos tan sumergidos en nuestra propia cultura que ésta nos resulta ‘invisible’ por automática y cualquier otra perspectiva alternativa perfectamente incomprensible y absurda. Paradójicamente estamos ‘llenos’ de prejuicios e ideas preconcebidas y sin embargo juzgamos otras culturas como inferiores precisamente por estar ‘llenas’ de prejuicios e ideas preconcebidas. Es aquí donde la Etnoentomología encuentra uno de los mayores obstáculos a su asentamiento en los países ‘desarrollados’ (guardianes y gestores de la Ciencia moderna) y en general en el ámbito académico... En la presentación del primer volumen de esta colección dejamos constancia de nuestras intenciones editoriales: presentar una serie de trabajos de contenido y temática diversa, abierta a todo tipo de planteamientos disciplinares y metodológicos, con el objetivo de brindar herramientas y recursos que permitan profundizar de forma rigurosa, pero razonablemente asequible, en temas, ideas y métodos aplicables en Entomología (¡aunque sean propios de otras disciplinas!). Para ello, hemos renunciado a asumir fronteras o límites disciplinares a priori. Este Manual –termine como simple curiosidad de gabinete entomológico o sea la presentación formal de una nueva disciplina en el ámbito ibérico– constituye, en nuestra opinión, un buen ejemplo de nuestra apuesta por el conocimiento de la diversidad no sólo respecto al objeto de estudio, sino también del sujeto, del método y del análisis. En estos tiempos extraños en los que se aúnan la globalización económica y la afirmación de idiosincrasias locales, renunciar a la promiscuidad intelectual, a pesar de ser una práctica ampliamente aceptada social y académicamente, es la forma más rápida de empobrecimiento cultural. Y probablemente también la más triste, por voluntaria. Antonio Melic
|
|
|


 Manual de Etnoentomología
Manual de Etnoentomología